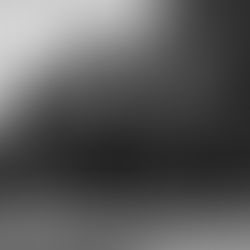Buenos Aires B/N
“Buenos Aires constituye un paisaje, un tono, bases físicas y anímicas de la imagen de la ciudad que marcan irremediablemente el ánimo de sus habitantes y la mirada de sus poetas”
Alfonsina Storni
Texto Diego Montibello Fotografía Iñaki Saratxaga
historiasAweb
Sólo basta con pasear un poco por la ciudad para sentir la fascinación que Buenos Aires sigue ejerciendo sobre porteños y visitantes, llena de historias que inspiran, que a su vez nos representan la identidad del porteño, la metafísica del ser porteño, producto único de esa ciudad donde dicho ser mora, con sus esperanzas, frustraciones y anhelos.
En su peculiar lectura como metrópoli con claras reminiscencias europeas, muchos lugares conservan ese matiz que la diferencia de las grandes capitales de América Latina. Como asegura de Buenos Aires Horacio Rega Molina, esa “historia sentimental de los lugares que uno habita nos recuerda, a cada paso, que nuestra impresión de la ciudad es la ciudad misma”.
En ella, podemos ver imágenes con las que intuir el reflejo de un pasado no lejano que aún pervive, y otras, que nos sitúan ante la caótica modernidad urbana de un presente que se reinventa a sí mismo cada día.
El blanco y el negro, la luz y sus gamas en gris, esencia de esa disciplina que fusiona arte y ciencia que conocemos como fotografía, nos ofrecen una ventana única a la realidad. En el presente y en el pasado. A través de una imagen, podemos capturar momentos fugaces, contar historias, despertar emociones y reflexionar sobre la naturaleza de la existencia. Percibir el desarrollo físico y espiritual de una urbe en la que han puesto su mirada artistas y poetas.
No necesariamente se han de referir lugares y nombres; no se ofrece una guía turística. Sino un estudio visual, o breve mirada a su ciudadanía en los espacios en que vive y transita, y en el que las imágenes hablan por sí mismas como un lenguaje más.
Pero es en la literatura argentina donde Buenos Aires conforma el espacio de gran cantidad de textos emblemáticos para ser mejor entendida. En muchos de ellos, esta cobra una preponderancia tal que se torna un símbolo poético-literario que da lugar a metáforas, reflexiones y cuestionamientos sobre el carácter del porteño, sus luchas políticas e ideológicas, la historia que la atraviesa y la conforma, sus costumbres y tradiciones con alteraciones o la desaparición de las mismas.
En algunos textos, la ciudad forma parte del título, como “Fundación mítica de Buenos Aires” de Jorge Luis Borges y “Misteriosa Buenos Aires” de Manuel Mujica Laínez. Los dos autores se metieron de lleno, en los textos nombrados, a indagar sobre sus orígenes. El primero con una ironía no exenta de humor negro y el segundo mezclando documentos históricos con la creación literaria en narraciones que se enroscan con sucesos de la historia de la urbe rioplatense.
Raúl Scalabrini Ortiz en “El hombre que está solo y espera” analiza la filosofía del ser porteño. Leopoldo Marechal nos muestra, en su primera novela, su parte más escatológicamente grotesca y, en su último libro, pone en escena a los seres infernales que la habitan, al crear esa doble cara de Buenos Aires que es la oscuridad de Cacodelphia.
Roberto Arlt, en buena parte de su obra, nos sumerge en un lugar de hierros candentes que funciona de escenario a los poderosos que oprimen a una mayoría que parece estupefacta e incapaz de defenderse, un pueblo desorganizado y manipulado como un rebaño de títeres por seres crueles, sin piedad y de una ambición ilimitada.
Rodolfo Walsh se mete abruptamente con la parte más oscura de Buenos Aires y despliega narrativamente un lugar que, bajo el barniz de sus luces y carteles de neón, esconde la escoria inmunda de la tortura y el asesinato de los inocentes. La misma que rememora Gelman, desde el exilio, en “Bajo una lluvia ajena”, donde se une un presente terrorífico, el de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica, con el pasado de su infancia.
Sin dejar de mencionar a los poetas del tango como Tuñón, Olivari, Roberto Santoro, Urondo, y tantos otros narradores tan distintos entre sí como Cortázar, Rozenmacher, Viñas, Costantini, Conti –con sus derivas por las “orillas de Buenos Aires”–, Bioy Casares, Nicolás Casullo, Bernardo Kordon, Bernardo Jobson...
Una ciudad desbordante, tan inabarcable en la literatura como en las infinitas calles que forman sus barrios, no da la opción de ser recorrida íntegramente en ambos aspectos. Entre sus decenas de distritos podemos sorprendernos con ejemplos arquitectónicos en los que apreciar estilos tan dispares como el art nouveau, modernista, neogótico, racionalista, entre otros, junto con las construcciones más actuales. Por razón de las sucesivas y variadas corrientes migratorias desde principios del siglo XX, en cada una de sus décadas se fue modificando –muchas veces profundamente– su fisonomía y su ambiente social. La apertura de grandes avenidas, el aumento del tránsito y la masiva sustitución de las viejas casas por edificios de departamentos transformaron radicalmente la capital argentina.
Librerías de saldo, cafés, teatros, enormes plazas y parques, edificios históricos configuran su centro neurálgico. El bullicio de Once, la inmensidad de Puerto Madero, esa vertiente histórica y tanguera de Abasto, la Plaza de Mayo, lugar fundacional de la ciudad y enclave que recoge la mayoría de movilizaciones y reivindicaciones de los movimientos sociales, forman parte de la idiosincrasia porteña. Barrios como Recoleta y Palermo, caracterizados por una condición socioeconómica que contrasta en mayor o menor medida con otros como Barracas o Pompeya, dejan constancia de la gran diferencia de nivel de vida entre el centro y la periferia.
Las desigualdades sociales son patentes. Se mezclan, conviven, y en pleno centro es habitual advertir situaciones de innegable penuria, indigencia, ante la vista de transeúntes ocupados en sus quehaceres cotidianos que, asumiendo esa realidad, saben que no está en sus manos poner fin a las carencias de la gente más necesitada.
Drama social que necesita ser reivindicado como el problema más urgente a resolver, entre otros que afectan a amplios sectores de la sociedad, de diferente intensidad y mayormente de índole económica.
La sociedad argentina, o parte de ella, en su remembranza de trágicos hechos acaecidos en un pasado reciente, sigue reivindicando. Clama por la recuperación de aquellos sobrevivientes que, siendo niños durante uno de los periodos más convulsos de la historia de este país, en la década del 70, fueron arrebatados a sus familias con el uso de la fuerza.
Como se ha de reivindicar al casi centenar de víctimas mortales causadas por el atentado terrorista contra la comunidad judía de Buenos Aires en julio de 1994, considerado como el mayor ataque contra población judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, sin resolución ni condena a sus autores.
Demandas que deben ser atendidas y de las que el devenir de los tiempos dirá si algún día se llegará a cerrar página.
Pero la vida continúa, y es necesario mirar hacia adelante. En palabras de la escritora estadounidense Cornelia Meigs, “la vida continúa después del dolor, a pesar del dolor, como defensa contra el dolor”. El mundo no deja de girar para nadie. Individuos y colectivos construyen su propia vida envuelta en sueños, ilusiones y objetivos a cumplir con los que cimentar su propio mundo y afirmarse en él.
En Argentina, el fútbol es el rey. No existe país en el que se viva con la misma pasión y entrega, con alegría desmedida en la victoria y tristeza en la derrota. El fútbol es así. Lo dicen todos los que saben algo de este deporte, que acá es más que una religión. Muchos argentinos son hinchas de grandes equipos como Boca, River, Racing o Independiente, aunque reparten su corazón con clubes más humildes que se levantan en sus barrios de origen, fieles a unos colores con un perdurable sentido de pertenencia. Pero son los colores de la albiceleste los que reúnen a todos ellos.
Y el Tango. Baile que ha sido sucesivamente reprobado, ensalzado, satirizado y analizado, hoy se estudia en la Universidad Nacional de las Artes y se mantiene como principal icono identificativo de Buenos Aires y Argentina. Enrique Santos Discépolo dijo que “el tango es tanto un pensamiento como un sentimiento triste que se baila” y, si bien es cierto que en muchas ocasiones no es tan triste, no lo es menos que siempre es un “sentimiento”. Una expresión del alma rebosante de pasión y nostalgia. Es ese pensamiento triste que se baila bajo el lamento de un bandoneón que no deja de llorar.
Esta expresión artística ha dejado una huella indeleble en la sociedad, inspirando a generaciones enteras a través de su melancólica elegancia y su ardiente emotividad. Dicen Horacio Ferrer y Luis Adolfo Sierra que el tango no es triste, es serio. Creemos que, justamente, tiene la tristeza de la seriedad, la amargura de lo cotidiano y de la “cosa en serio”.
Convengamos en que el tango sí es un pensamiento y un sentimiento triste que se baila, pero también en que al final del baile las luces siguen brillando y alumbrando el futuro.